

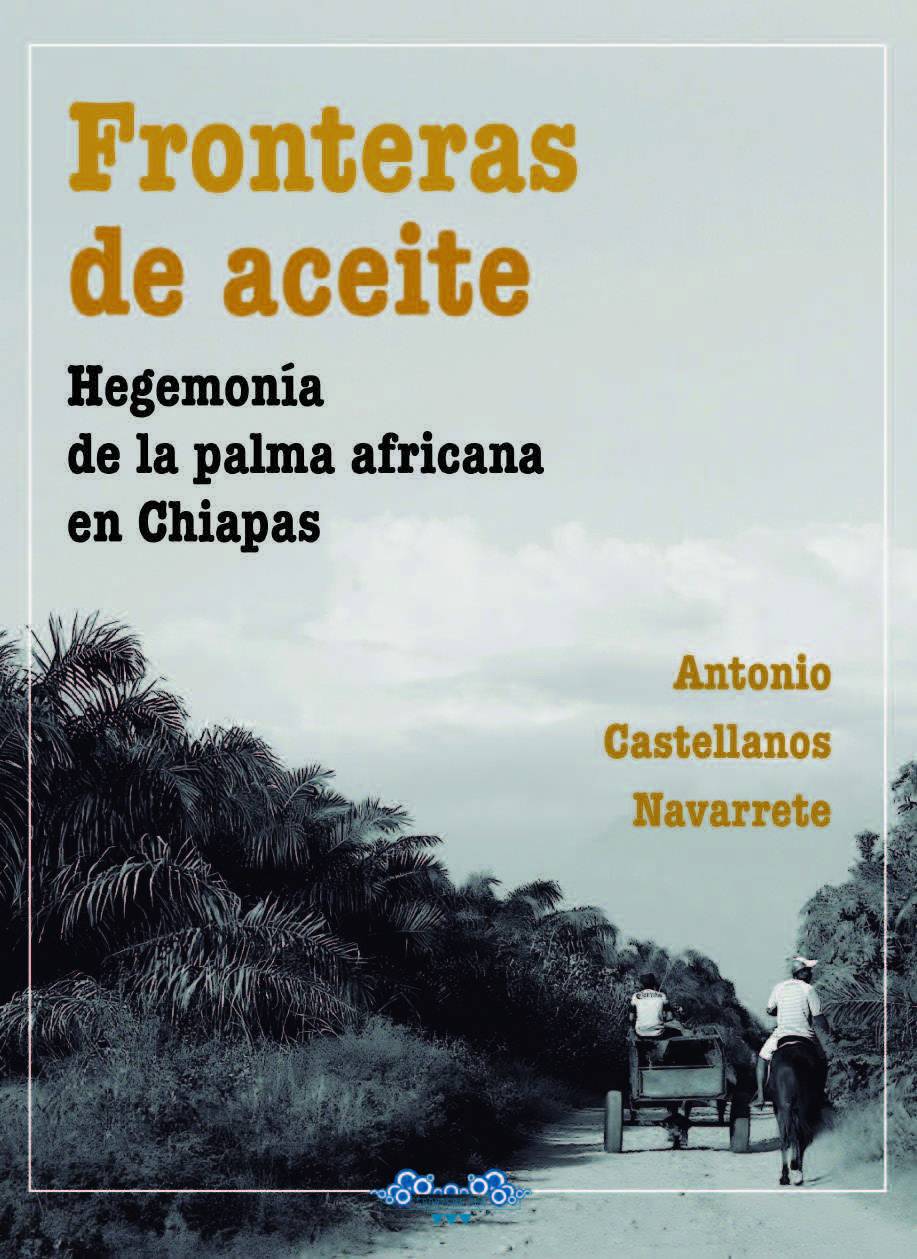
Antonio Castellanos Navarrete
Fronteras de aceite. Hegemonía de la palma africana en Chiapas
Año: 2024
Editorial: Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, Universidad Nacional Autónoma de México, México
ISBN: 978-607-30-9184-8
Páginas: 376
DOI: http://doi.org/10.31644/ED.IEI.V22.2025.R01
Raul Anthony Olmedo Neri https://orcid.org/0000-0001-5318-0170
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, México. Correo: raul.olmedo@politicas.unam.mx
Recibido: 15/03/2025 Aceptado: 20/04/2025 Publicado: 23/05/2025
REseña
El estudio del campesinado mexicano no solo es amplio, sino que ha atravesado diversos momentos coyunturales durante el siglo XX y lo que va del XXI, lo cual ha generado que este sector permanezca —aunque de manera relegada— en la agenda de las ciencias sociales del país. No obstante, tanto las líneas de investigación que abordan este sector, por un lado, como la propia realidad en la que se desarrollan, por otro, han cambiado a lo largo del tiempo, por lo que resulta clave poner atención en los esfuerzos analíticos que buscan renovar su problematización y teorización, con el fin de destacar la vigencia de su abordaje.
En este sentido, reseñar el libro Fronteras de aceite. Hegemonía de la palma africana en Chiapas, escrito por Antonio Castellanos Navarrete, resulta crucial, pues el planteamiento que se desarrolla en dicha obra constituye una forma particular e innovadora de pensar y analizar al campesinado chiapaneco bajo el contexto agroindustrial capitalista contemporáneo.
Para sustentar esta idea, dividiré la presente reseña en tres ejes clave que, desde mi perspectiva, aporta el libro a los estudios agrarios y específicamente al abordaje del campesinado mexicano: 1) la disrupción teórica sobre cómo pensar y teorizar a este grupo social; 2) el anclaje situado a la realidad de Chiapas y el impulso a la reconversión productiva de orden global; y 3) los aportes vislumbrados para pensar al campesinado del siglo XXI.
Estos elementos constituyen contribuciones sustanciales a los estudios rurales1 mexicanos contemporáneos y evidencian la necesidad de no perder de vista a este grupo social al que, desde hace bastante tiempo y desde distintas perspectivas, se le ha dado una frustrada sentencia de extinción.
(Re)pensar al campesinado mexicano
Desde la Revolución Mexicana, el campesinado, en tanto objeto de estudio, fue un grupo clave para la materialización de los proyectos nacionalistas y sus respectivos modelos de desarrollo (Rubio, 2022); dicho papel, sin embargo, fue cambiando conforme se desgataban esos modelos y se imponía el neoliberalismo como proyecto político de gran escala, hasta el punto de ser reconsiderado como un sector marginal dentro de las políticas públicas y la sociedad.
Aunque la relación entre campesinado y Estado se fue transformando, el punto de partida teórico para comprender y explicar dicha relación se encontró caracterizado por un fuerte rasgo marxista, que enfatizaba las contradicciones de este sector dentro de un sistema económico como el capitalista. Así, la lucha por las tierras, la economía campesina y el proceso de constitución del campesinado estuvieron siempre ligados a cuestiones materiales y productivas que eran clave para entender los intentos neoliberales de legitimar la expoliación campesina mediante la consolidación de la agroindustria e incentivar procesos de proletarización parcial/total, descampesinización y/o desagrarización (Bartra, 1976; Carton de Grammont, 2009; Paré, 1988).
Ante este escenario, Antonio Castellanos Navarrete desarrolla un estudio que no parte teóricamente de la dimensión productiva desde un punto de vista marxista ortodoxo, sino que innova la forma de pensar las dinámicas productivas del campesinado chiapaneco a partir de la perspectiva gramsciana. Esta le permite abrir la teorización del campesinado para reconocer que los proyectos de reconversión productiva que impulsa el Estado mexicano para la siembra y cosecha de cultivos orientados a la agroindustria —como la palma africana de aceite— no derivan de una asimilación acrítica de la ideología neoliberal —lo cual, de hecho, no ocurre como tal pues existe un bagaje sociocultural que ofrece elementos para rechazar o cuestionar dicha ideología—, sino que este conjunto de creencias y visiones de mundo puede sintonizar con el horizonte de posibilidad que circula al interior de este grupo social específico.
Así, el autor de Fronteras de aceite emprende una teorización particular que, a partir de las aportaciones teóricas de Gramsci sobre la hegemonía2 y la subalternidad,3 permite esbozar un análisis que se aleja de las visiones economicistas y se acerca a la dimensión cultural e ideológica que devienen populares dentro de este sector productivo. Todo ello, en una región marcada por las omisiones, represiones y tergiversaciones históricas que han caracterizado a la agricultura mexicana (des)corporativizada.
Dicho de otra manera, a través del pensamiento gramsciano, Castellanos Navarrete se dedica a observar las afinidades y discrepancias que encuentran los campesinos que se han dedicado al cultivo de la palma de aceite en Chiapas, y de qué manera los dispositivos institucionales y culturales se entretejen para impulsar la reconversión productiva. Desde un punto de vista situado, esta se bifurca, pues mientras el Estado mexicano la concibe como una política pública desarrollista, el campesinado la entiende como una alternativa que les permite emprender nuevos procesos de subjetivación política, mediante los cuales pueden materializar su horizonte de posibilidad.
El trabajo sobre el terreno y la enunciación del campesinado
Si el interés de la investigación se centra en la dimensión ideológica que permea entre los campesinos chiapanecos incorporados a la producción de palma africana de aceite, entonces el corpus analítico obliga a desarrollar un trabajo fundamentado no solo en la inmersión en la realidad, sino también en buscar al campesinado, hacerlo hablar y ser capaz de hacer resonar su voz —que al mismo tiempo es una posición en y ante el mundo— en la propia investigación.
La particularidad de este compromiso ético-político con hacer hablar al sujeto coproductor de conocimiento y refrendar su voz dentro de la investigación representa una contribución que se suma a los esfuerzos académicos por alejarse del llamado extractivismo epistémico/académico (Olmedo Neri, 2024). En lo particular, uno de los ejemplos más relevantes, como el propio autor lo señala, se encuentra en el hecho de nombrar a estas personas como campesinas —refrendando el cómo se reconocen— a pesar de no necesariamente “encajar” en las categorías. Otro ejemplo está en el uso de los nombres de personas cruciales para la región y participantes de la investigación, como forma de (re)conocer su subalternidad y hacer justicia a la memoria que se fragua como correlato de lo local, lo colectivo y la historicidad.
Sumado a lo anterior, se encuentra la forma en que Antonio Castellanos Navarrete entreteje teoría y realidad para mostrar no solo el compromiso con quienes participaron en la construcción reticular del conocimiento situado, sino también para operacionalizar la perspectiva gramsciana con lo encontrado en la realidad interpelada. Con ello, se logra evidenciar la hegemonía y, a través de ella, la red de actores, instituciones, sentidos, ideologías y proyectos que circulan, se mezclan, se rechazan y se transforman a partir de una iniciativa de conversión productiva como la diseñada en torno a la palma africana de aceite.
Además de lo anterior, cobra especial relevancia que el trabajo esté situado en un estado como Chiapas, pues el paisaje de la palma de aceite en la entidad constituye una “excepción” a la regla neoliberal de la producción de este tipo de cultivos. Contrario a la edificación de una agroindustria (trans)nacional en Chiapas, que podría valerse de mecanismos coercitivos para la concentración de tierras, arrendamiento y proletarización de campesinos o control del ciclo de producción, el Estado mexicano impulsó una estrategia que, desde un punto de vista personal compartido también por el autor, se apoya en lo que Bartra (1976) llamó “la vía mexicana”: una adopción y adaptación de la vía farmer en un país estructuralmente dependiente dentro del modo de producción capitalista, caracterizado además por ejidos sin posibilidad de venta —resultado de la Reforma Agraria impulsada por Lázaro Cárdenas—, lo cual frenó su desarrollo capitalista, y el minifundio, es decir, el gobierno mexicano estableció como grupo objetivo al campesinado chiapaneco en tanto mecanismo de modernización del campo y sus respectivos actores.
Dicho de otra forma, coordinar y sumar al campesinado de Chiapas en este proyecto no solo resultaba políticamente útil para la clase política local y estatal, sino que dicho impulso habría sido infructuoso, o inclusive habría generado conflictos en la región si se hubiera implementado en beneficio de otros actores o corporaciones, dado que la cuestión agraria en este estado presenta sus singularidades históricas y productivas, donde “la vía mexicana” pareciera todavía estar vigente.
En suma, la coherencia epistemológica del libro Fronteras de aceite se alinea con el pensamiento y posicionamiento gramsciano, al develar las condiciones concretas de un fenómeno situado entre lo local y lo global, entre el poder y el dominio, entre el campesinado y la modernidad agroindustrial.
El campesino del siglo XXI
Además de la novedad teórica del libro y la estrategia metodológica empleada, una tercera aportación descansa en los resultados encontrados, pues no solo se evidencia que el campesinado, en tanto clase subalterna, es múltiple, disperso y diferenciado en torno a la palma africana de aceite (por ejemplo, en su uso, destino, forma de producción e integración como nuevo paisaje rural-natural), sino que a pesar de ello adopta, pero también adapta, el proyecto de reconversión productiva para sus propios objetivos.
Por si fuera poco, el recorrido que hace Antonio Castellanos Navarrete en el libro permite reconocer fenómenos “clásicos” —como la creación de organizaciones campesinas, los mecanismos corporativistas y el ascenso político a nivel local como expresión de la fragilidad de la hegemonía— desde una nueva perspectiva, lo cual interviene en la manera de analizar y explicar la realidad. Por ejemplo, desde el trabajo de campo se observa cómo los campesinos exhiben su interés por sedimentar el corporativismo en tanto forma de asegurar apoyos estatales para la reconversión productiva y que estos continúen, independientemente del proyecto político que surja o se imponga.
Lejos de ser un hallazgo que escape a los márgenes del romanticismo que rodea las discusiones actuales sobre el campesinado y su posición ante el capitalismo depredador y extractivista, se muestra que este grupo social tiene también intereses y proyectos compartidos que buscan materializar a través de la negociación, la asimilación y el rechazo en su interacción con el Estado, el mercado y la sociedad.
Resulta también de importancia resaltar el papel de los técnicos y profesionales en tanto actores que refrendan y legitiman no solo estructuras verticales de poder —como el corporativismo—, sino que operan como amplificadores del proyecto político-cultural modernizador impulsado por el Estado mexicano, en su intento de permear sobre la visión de mundo de los campesinos chiapanecos. Esto es crucial, pues los apoyos —insumos, plantas y dinero— no pueden ir alejados de un asesoramiento técnico ni una capacitación que potencie o genere saberes campesinos en torno a los nuevos cultivos que promueve el proyecto agroindustrial global.
En suma, el punto de partida que el libro Fronteras de aceite aporta al campo de los estudios rurales mexicanos radica en mostrar que estamos ante un campesinado que, como afirma Castellanos Navarrete (2024) “[son] campesinos de coa; tienen la mira puesta en la modernidad, las políticas del Estado y la producción de mercado” (pp. 359-360). Esto claramente da pie a nuevas discusiones en el campo sobre la relación entre campesinado, saberes locales, sustentabilidad y lucha contra el capitalismo, pues parece ser que dichas categorías no son necesariamente globales y que se transforman a partir de la realidad estudiada.
En este sentido, estas aportaciones nos obligan a seguir pensando al campesinado, pero también a seguir reflexionando respecto a la pertinencia de los marcos teóricos ya consolidados, la creatividad de la metodología empleada y la interpretación de datos y realidades próximas.
Bibliografía
Bartra, Armando. (1977). Seis años de lucha campesina. Investigación Económica, 36(141), 157-209. https://www.aacademica.org/armando.bartra/10.pdf
Bartra, Roger. (1976). Estructura agraria y clases sociales en México. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. Era. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5991
Buttigieg, Joseph. (2022). Subalterno, subalternos. En Maria Cristina Secci y Massimo Modonesi (Eds.), Diccionario gramsciano (1926-1937) [pp. 460-467]. UNICAPress.
Carton de Grammont, Hubert. (2009). La desagrarización del campo. Convergencia, Revista de Ciencias Sociales, 16(50), 13-55. https://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v16n50/v16n50a2.pdf
Cospito, Giuseppe. (2022). Hegemonía. En Maria Cristina Secci y Massimo Modonesi (Eds.), Diccionario gramsciano (1926-1937) [pp. 245-251]. UNICAPress.
Modonesi, Massimo. (2023). Gramsci y el sujeto político. Subalternidad, autonomía, hegemonía. Akal.
Olmedo Neri, Raúl Anthony. (2024). Hablar desde la experiencia. Consideraciones en la investigación con actores sociales en zonas rurales. En Rosalba Casas, Laura Montes de Oca y Alí Ruiz Coronel (Coords.), Investigación social en interacción. Tensiones, debates y dilemas [pp. 93-116]. Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México.
Paré, Luisa. (1988). El proletariado agrícola en México: ¿Campesinos o proletarios agrícolas? Siglo XXI Editores.
Rubio, Blanca. (2022). Explotados y excluidos: los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal. Plaza y Valdés-Universidad Autónoma de Chapingo.
Notas del editor
El libro reseñado se encuentra disponible en versión digital y de manera gratuita, por lo que puede ser consultado y descargado desde el siguiente enlace: cimsur.unam.mx/index.php/publicacion/obra/191
Notas
1 En comparación con la noción de estudios agrarios —que se enfocaban en las contradicciones del capital dentro de la agricultura y el papel del campesinado en tanto clase social—, los estudios rurales constituyen un término que abre y amplía el campo temático de fenómenos anclados en los territorios no urbanos. Así, la noción de estudios rurales arropa objetos de estudio emergentes —como la migración y la conflictividad socioambiental— o reconocidos —que ya tenían presencia en la realidad social, como el papel de las mujeres y las juventudes en las dinámicas familiares y sociales, pero que no eran “relevantes”— que revitalizan y renuevan la problematización, teorización y explicación de los fenómenos más allá de la dimensión productiva del mundo rural.
2 Hegemonía entendida como el consenso producido por un grupo autónomo capaz de ostentar el poder y someter por ciertos periodos de tiempo a otros grupos, a fin de coordinar y dirigir “el” proyecto político-cultural (que es el propio, ampliado y proyectado sobre las clases subalternas), y así también definir al sujeto protagonista que lo reproduce. De este modo, la hegemonía no es solo política, sino cultural a través del conjunto de ideas, creencias y valores que distribuyen las clases dominantes mediante las instituciones y matrices culturales en busca de que sean asimiladas y tomadas como propias por las clases subalternas. Para una revisión profunda sobre este concepto en el pensamiento gramsciano, consultar Cospito (2022) y Modonesi (2023).
3 Subalternidad entendida como una posición y al mismo tiempo condición desfavorable, producto de la correlación de fuerzas, mediante las cuales múltiples, distintos y disgregados grupos adquieren una impotencia política, por lo que son subordinados por las clases dominantes, volviéndolos objeto de una imposición no violenta a través de la que se interiorizan los valores de quienes ostentan el poder. Para una revisión profunda sobre la construcción conceptual del término en Gramsci, consultar Buttigieg (2022) y Modonesi (2023).