

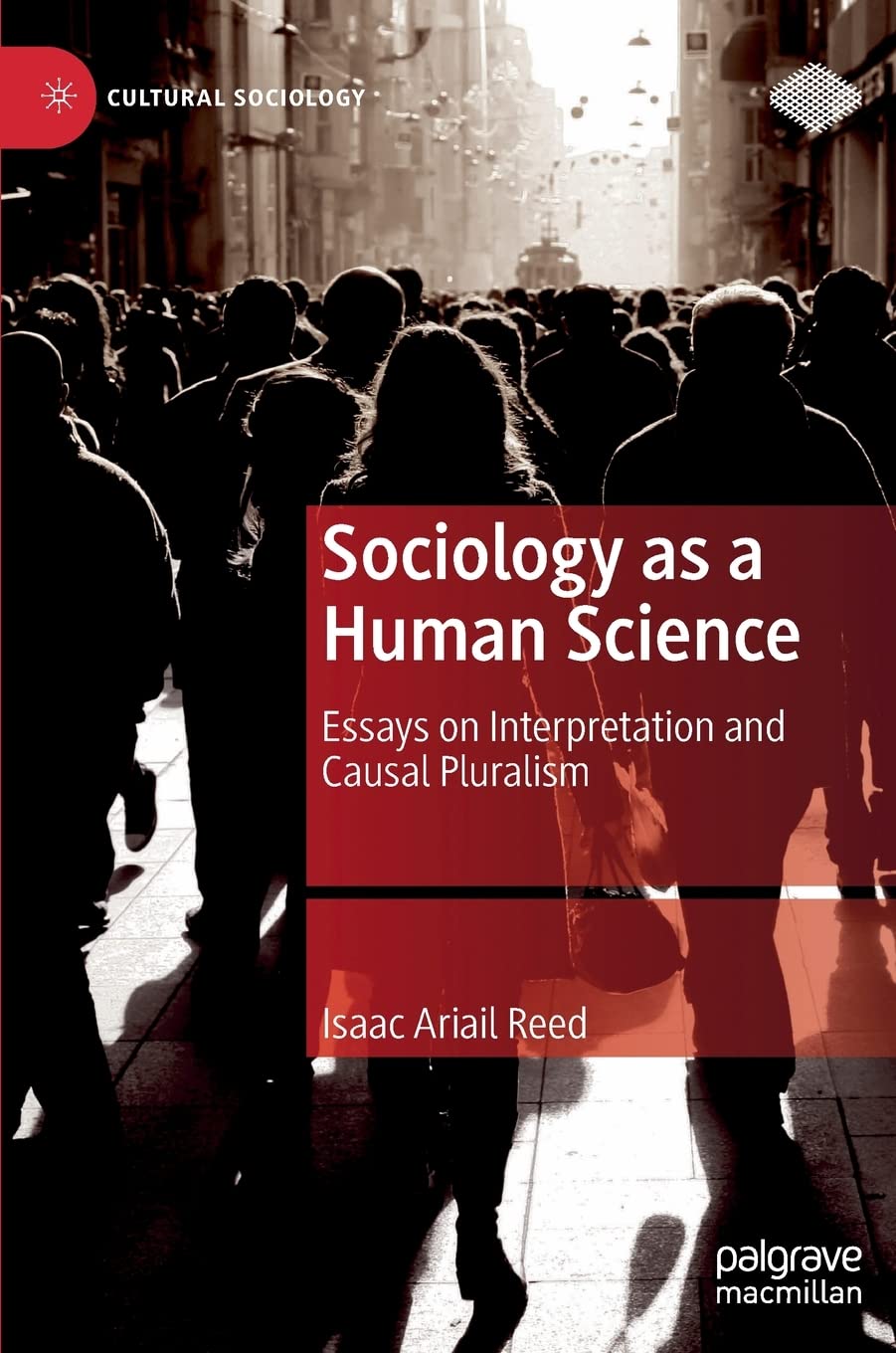
Isaac Reed
Sociology as a Human Science. Essays on interpretation and causal pluralism
Año: 2023
Editorial: Palgrave Macmillan, Switzerland
ISBN: 978-3-031-18356-0
Páginas: 264
DOI: http://doi.org/10.31644/ED.IEI.V22.2025.R02
Nelson Arteaga Botello https://orcid.org/0000-0002-2660-7877 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México. E-mail: nelson.arteaga@flacso.edu.mx
Recibido: 04/04/2025 Aceptado: 04/05/2025 Publicado: 23/05/2025
REseña
El reciente libro de Isaac Reed, Sociology as a Human Science. Essays on Interpretation and Causal Pluralism (2023), constituye uno de los esfuerzos más significativos de las ciencias sociales para enmarcar la discusión sobre la causalidad de una forma distinta a como actualmente se desarrolla el debate en América Latina. Profesor en pensamiento social y sociología en la Universidad de Virginia, Isaac Reed lleva a un nivel de elaboración más acabado su obra Interpretation and Social Knowledge: On the Use of Theory in the Human Science (2011), donde mostró cómo se intersecan teoría y evidencia en la sociología, independientemente de los programas teóricos, las agendas de investigación y los métodos específicos.
En el libro mencionado, Reed argumenta que la teoría y los hechos son dos sistemas de sentido que, al intersecarse, producen conocimiento. Mientras que la teoría se orienta por una cierta racionalidad y un conjunto de conceptos, los hechos tienen una función referencial o indexical. El trabajo de los científicos sociales consiste en conectar la teoría con ciertos hechos a fin de resignificarlos como evidencia sólida para avanzar en el conocimiento social. El autor sugiere que existen cuando menos tres intersecciones entre teorías y hechos, a las que denominó “modos epistémicos”. Calificó a uno de ellos de carácter realista, otro como normativo, y a un tercero como causal-interpretativo.
En Sociology as a Human Science, Reed retoma estos temas para abordarlos con mayor profundidad. Su objetivo es re-enmarcar la forma en que opera la creación del conocimiento teórico y metodológico en las ciencias sociales –especialmente en la sociología–. A partir de una reconstrucción del programa interpretativo de explicación enfocado en la cultura y el poder, el autor discute los conceptos de mecanismos y causalidad que han vuelto recientemente a las ciencias sociales. Sin embargo, acusa que detrás de este regreso se encuentra nuevamente la pretensión de encontrar mecanismos o sistemas causales con carácter predictivo, similar al de las ciencias naturales. Reed se distancia de este posicionamiento para proponer un modelo donde el análisis del sentido de la acción social permite efectivamente pensar en la posibilidad de una interpretación causal en un sentido hermenéutico. Por tanto, sugiere trabajar en la construcción de un “pluralismo causal” que vaya más allá de las mono y multicausalidades.
Para lograr este objetivo, el libro se divide en tres partes. En la primera, Reed desarrolla los marcos meta-teóricos de su argumento. En la segunda, analiza los mecanismos explicativos actualmente en disputa en las ciencias sociales y humanidades para, finalmente, en una tercera, sugerir alternativas de reconceptualización interpretativa del mundo social, a partir de dos casos específicos: la Revolución francesa y el peso causal del poder en las sociedades modernas.
En la primera parte del libro, Isaac Reed se enfoca en mostrar cómo, pese a los esfuerzos de autonomía epistemológica que pretenden las ciencias sociales, de tiempo en tiempo tienden a prevalecer los complejos argumentos naturalistas y realistas para justificar su carácter “científico”. Para abordar críticamente esta tendencia hacia el naturalismo y el realismo, el autor propone distinguir entre el contexto de investigación —la trama discursiva y social del investigador, que incluye sus valores y teorías— y el contexto de explicación —aquel en el que se buscan causas, observables y estructuras inmanentes—. Para Reed, el conocimiento emerge de la relación o comunicación entre ambos contextos. Para ejemplificar, en primer lugar, cómo opera esta comunicación en los argumentos naturalistas, toma como referente dos formas aparentemente distintas de epistemología: la positivista y la poscolonial.
La epistemología positivista sostiene que la relación entre contexto de investigación y de explicación tiene como resultado el descubrimiento de leyes, afirmaciones verdaderas y mecanismos o estructuras causales. Sin embargo, también asume que las teorías no permiten acceder del todo al conjunto de esas leyes y estructuras causales, por lo que es necesario mejorar constantemente los conceptos y metodologías. La epistemología poscolonial considera, por su parte, que la comunicación entre ambos contextos da como resultado saberes destinados a la subordinación del Otro, mientras que el descubrimiento de las estructuras y mecanismos causales tiene como objetivo sostener el poder de la racionalidad occidental. Al igual que la epistemología positivista, la poscolonial sugiere que hay una parte de la realidad ontológica que permanece inalcanzable, ya que el investigador está imposibilitado a comprender las estructuras “verdaderas” de las entidades sociales por sus propios marcos de interpretación.
Reed sugiere que, para superar esta visión naturalista, es necesario fortalecer un programa interpretativo de explicación que considere tanto el contexto de investigación como el contexto de explicación como mundos o redes de significación en constante producción de sentido y no —como cree la perspectiva naturalista— como esferas ontológicamente distintas. Para el autor, el contexto de investigación es un marco de significación orientado a la comprensión de los sentidos de la acción de los otros. En cambio, el contexto de explicación no puede asumirse como una estructura sistémica de mecanismos causales —que opera fríamente al margen de la acción humana—, sino que debe entenderse como un conjunto de acciones agénticas orientadas significativamente. Así, el contexto de investigación debe ser sensible al contexto de explicación como un ambiente donde la acción está guiada por la construcción permanente de significados.
Esta distinción analítica entre contexto de investigación y de explicación le permite también a Reed tomar distancia del realismo tanto estricto como reflexivo. El primero afirma que existe una realidad ontológica que establece, como sucede en las ciencias naturales, la existencia de mecanismos o estructuras causales, los cuales tendría que descubrir la teoría social, por ejemplo, a través de la acción racional, los entramados sistémicos o la explotación de clase. Para el realismo estricto, toda teoría debe contar con una metodología que permita comprobar, mediante evidencia, los mecanismos causales. Una pretensión de este tipo está en el fondo de la investigación, por ejemplo, de Randall Collins. Este autor busca comprobar que su teoría de las cadenas de interacción ritual tiene carácter de teoría general, con lo que sería capaz de explicar el comportamiento de la vida social independientemente de su momento histórico. En The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change (2000) Collins sugiere que las interacciones rituales explican el éxito de los grandes filósofos, desde Sócrates hasta Foucault, así como el “fracaso” de otros. A decir de Collins, el éxito internacional de ciertos pensadores —sin importar la época de la humanidad— depende de las interacciones rituales que sostuvieron constantemente con un número limitado de colegas —no más de seis— a lo largo de su vida. Así, Collins cree comprobar que existe una realidad ontológica que opera como un frío mecanismo, independientemente de aquello que los actores busquen en contextos culturales específicos.
Un problema similar enfrenta el realismo reflexivo, que extiende el principio ontológico de la realidad a los propios marcos de construcción de teorías y conceptos, los cuales están pautados o determinados por mecanismos o estructuras sociales. El realismo reflexivo llama a explicitar en qué medida y hasta qué punto dichos mecanismos o estructuras sociales influyen en la construcción del conocimiento social. La versión más acabada de este tipo de realismo se puede encontrar en la propuesta de la “ruptura epistemológica” de Pierre Bourdieu, quien afirma que es necesario que el sociólogo separe las interpretaciones científicas de las interpretaciones antropomórficas y artificiales sobre el funcionamiento de la sociedad.
Para Reed, tanto el realismo estricto como el reflexivo están apuntalados en una filosofía que asume que el conocimiento es el resultado de la relación entre un sujeto y un objeto natural con características ontológicas, que funciona a partir de mecanismos o estructuras causales. Por ello, ambos realismos no pueden dar cuenta de la contingencia, ni la agencia, ni los procesos de subjetividad, interpretación e innovación social. Aunque, al no poder explicar el cambio, tampoco pueden clarificar cómo funcionan los mecanismos causales detrás del orden y la estabilidad social. El realismo reflexivo, en particular, enfrenta el problema de establecer en qué preciso momento se da el salto de los conceptos pre-científicos a los conceptos científicos. Bourdieu —advierte Reed— no dejó claro cómo ese quiebre impide la reproducción de los habitus intelectuales y los procesos de dominación intelectual. Más aún —sugiere Reed—, el realismo estricto y reflexivo, pese a su afirmación conjunta de una realidad ontológica, no se ponen de acuerdo sobre lo que es “la realidad” como tal —por ejemplo, la industrialización, el capitalismo, las clases sociales o el populismo—, ni tampoco en qué punto la ruptura epistemológica es genuina o simplemente un artilugio de las clases intelectuales hegemónicas para sostener su dominación.
El desacuerdo sobre la naturaleza de la realidad —sus componentes estructurales o sus mecanismos— pone en evidencia el problema de las perspectivas realistas de no considerar el sentido o el significado: es decir, el peso del mundo cultural en la sociedad. Reed afirma que la sociología cultural es una alternativa para superar la visión naíf del realismo sociológico, en la medida en que entiende tanto la teoría social como el mundo social como esferas de producción de sentido: estructuras de significado en conflicto con los elementos contingentes inscritos en la realidad que estudia. Así, la explicación sociológica surge de la intersección de dos sistemas de significado activos —y no de la relación entre un sujeto y un objeto—, superando por tanto el problema de interpretación del carácter ontológico de la realidad o la ilusoria “ruptura epistemológica”.
Desde la perspectiva interpretativista, la sociología requiere que el investigador se adentre en el sentido que producen las personas, a través de los significados que estructuran y dan forma a sus vidas. Al encontrar estos sentidos es posible ofrecer explicaciones causales, pero no como creen los realismos —con pretensiones predictivas que excluyen la posibilidad de agencia y contingencia—. De esta forma el enfoque recoge lo que los realismos ignoran: que los hechos sociales están continuamente elaborados a través de marcos culturales, que son arbitrarios y convencionales. Por eso se requiere —según Reed— trabajar en la interpretación de los sentidos de la acción. Para ello se necesitan herramientas teóricas, no para alcanzar una ruptura epistemológica con los significados del mundo social, sino para tender un puente entre el mundo cultural de las teorías y el mundo cultural que construyen los actores sociales.
A partir de esta propuesta, Reed explora en la segunda parte del libro la idea de mecanismos causales en las ciencias sociales y humanidades. Tomando en consideración el impacto del libro editado por Hedström y Swedberg, Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory (1998), Reed analiza la tensión y la naturaleza de la discusión sobre los mecanismos en las ciencias sociales como resultado de la dislocación entre la promesa de la sociología por entender los mecanismos causales y el esfuerzo intelectual por alcanzar dicha promesa. Para Reed, el problema del concepto de mecanismo estriba en que está anclado en el realismo —tanto estricto como reflexivo— que considera existe una realidad ontológica carente de actores que produzcan sentidos y significados, y que más bien actúan en función de la presión de las externalidades estructurales. Desde esta perspectiva, los mecanismos causales se caracterizan por su referencia a la metáfora de la “fuerzas causales” (forcing cause), la cual sugiere que es necesario dar cuenta de cómo objetos pre-definidos —instituciones o entidades de cualquier tipo— generan resultados pre-definidos —efectos individuales o sociales—; es decir, cómo ciertos objetos o interacciones provocan que otros objetos se modifiquen. Términos como causalidad variable, manipulación y mecanismo son parte del léxico de esta metáfora.
La causalidad variable parte del presupuesto de que el mundo social consiste en entidades fijas con atributos variables y que la causalidad fluye de lo grande a lo pequeño, de lo contextual a lo específico, o entre entidades con atributos equivalentes. Así, los investigadores tratan de encontrar las tendencias que dan forma a resultados particulares que se asumen menores a las tendencias que los producen. Con respecto a la manipulación, se sugiere que la única manera de poder establecer la causalidad es tener dos casos —uno que sirva de control—, lo que presupone que ambas entidades son homogéneas y conmensurables, es decir, entidades fijas. Finalmente, la referencia a los mecanismos enfatiza la idea de que hay una relación en donde “M” mueve una pieza del mundo social desde “X” a “Y”, con el fin de sostener que la investigación social se reduce a identificar y caracterizar ese proceso causal. La idea central de la metáfora de las “fuerzas causales” es encontrar la regularidad para sostener la coherencia de una teoría y su poder explicativo.
El problema de esta metáfora —a decir de Reed— es que no considera las entidades como flujos históricos en constante movimiento. Para explicar los orígenes del orden social se requiere trazar la emergencia de las estructuras, instituciones y otras propiedades colectivas que tienen fuerza causal. Sugiere entonces pensar en términos de la metáfora de “relatos de formación” (forming stories). Esta metáfora puede dar cuenta de la creación o formación de entidades sociales que empujan y tiran procesos sociales de forma causal y que han sido consideradas como no causales por las visiones tradicionales en las ciencias sociales.
La propuesta no se reduce a realizar estudios sobre la formación de entidades para después conectarlos con las formas limitadas de explicación causal, sino a proponer un “pluralismo causal”. Esta aproximación sugiere: 1) que las entidades no son fijas ni monolíticas, sino derivas históricas que es necesario explorar para entender cómo fueron formadas; 2) que la historia es un proceso de acontecimientos, sucesos, posiblemente mínimos, capaces de alterar o causar efectos en las entidades; 3) entender los acoplamientos o conexiones entre entidades, individuos, organizaciones, tecnologías, ideas y procesos de significación distintos y heterogéneos.
Los relatos de formación refieren entonces a narrativas explicativas de cómo se moldean, remodelan o crean las entidades sociales. En contraste con las fuerzas causales, estas historias toman como puntos de referencia el hecho de que son importantes los acontecimientos de la vida social, así como el surgimiento de entidades sociales a partir de procesos de ensamblaje —y la dependencia de tal ensamblaje respecto de la representación que hacen de ella los actores—. Los relatos de formación nos permiten entender que los poderes causales del mundo social no están total y absolutamente formados. Los objetos, las entidades y las fuerzas del mundo social no emergieron en un “histórico jardín del Edén y fueron puestos en libertad en el mundo de la causalidad una vez que maduraron, para participar por siempre en la causalidad regular de universo bien ordenado. Por el contrario, están constantemente puestos y sujetos a una intensa revisión y re-asociación” (Reed, 2023, p. 123).
La formación de relatos invita a complementar la búsqueda de las fuerzas causales, y como sugiere el propio Reed, a explorar las formas en que los esfuerzos de construcción de los relatos de formación se vinculan con las fuerzas causales, sin comprometerse a que una sea “más importante” que otra. En este sentido, Reed no apuesta por desechar la idea de que es posible develar los mecanismos sociales, sino por cuestionar el fundamentalismo mecanicista que aplana el mundo social a un limitado número de procesos de causas eficientes. Así, el concepto de mecanismo debe tomarse más como una metáfora que como una definición. En otras palabras, las fuerzas causales tienen lugar en la analogía del movimiento —en dinámicas de empujar o tirar, metafóricamente hablando—; mientras que la formación de relatos opera vía el descubrimiento de acuerdos de signos, patrones culturales y formas de significación que sirven de fundamentos para la acción.
En la tercera parte del libro, Reed desarrolla su propuesta en el análisis de dos casos en particular: la Revolución francesa y el ejercicio del poder. En el primer caso, sugiere que hay un acuerdo más o menos amplio entre los sociólogos de que las fuerzas causales que explican la caída del Antiguo Régimen están vinculadas a la crisis fiscal del Estado francés. No obstante, en la década de los ochenta comenzaron a publicarse trabajos que, desde una perspectiva cultural, enfatizaron los cambios en la vida social parisina o la forma en cómo esa vida era comunicada. Sin embargo, resultó muy difícil para estos trabajos sugerir la fuerza causal de dichos cambios culturales. Solamente se logró afirmar que algo cambió en la vida social francesa que, de alguna forma, influyó en la emergencia de la revolución. Para Reed, es necesario recurrir a los relatos de formación de ese cambio cultural para entender cómo operaron posteriormente como causas.
Reed sugiere prestar atención a la formación de la opinión pública durante buena parte del siglo XVII y al cambio en el conjunto de las emociones, sentidos y la relación con la autoridad real. Este análisis permite describir la atmósfera cultural que dará pauta a la acción colectiva previa a la Revolución francesa. Es precisamente este cambio de atmósfera lo que da forma y un significado particular a la crisis fiscal del Estado francés. Esta última solo puede ser considerada como una causa de la revolución si se entiende que hay un ambiente cultural que permite que los problemas fiscales sean interpretados como una situación grave, al punto que se cuestiona la autoridad del rey para seguir al frente del poder estatal. De esta forma, las “causas económicas” de la revolución solo pueden ser tales si la opinión pública considera el problema económico del Estado como un objeto político relevante de disputa y controversia. La invención de la opinión pública es la condición de inteligibilidad para convocar a los Estados Generales para deslegitimar al rey y transformar el sistema político de Francia.
Con respecto al poder, Reed sugiere leerlo también en términos del principio del pluralismo causal que anima el libro. Considera que para que la sociología cultural se consolide es necesario que construya una teoría y una historia del poder. La cuestión del poder tiene una fuerte conexión con la idea de causalidad. Reed afirma que en el Leviatán de Hobbes puede rastrearse la igualación que existe en las ciencias sociales entre el poder del agente y la causa eficiente. Desde entonces, se considera que quien tiene poder es capaz de dominar o “mover y sacudir al mundo” —por decirlo en palabras de Hobbes—. Por eso no es extraño que se sobreponga poder con causalidad. En otras palabras, el poder es la causa de que las cosas permanezcan igual o cambien. A decir de Reed, la igualación que hace Hobbes del poder con una causa eficiente generó la base para sustentar la cientificidad en las ciencias sociales del siglo XIX y XX.
Para superar este mecanicismo subyacente en la idea de poder, Reed sugiere —siguiendo la idea del pluralismo causal— entenderlo como una formación de relatos en tres dimensiones: relacional, discursivo y performativo. En el primero, permite comprender el poder no como resultado de estructuras sociales fijas, objetos pre-definidos —como sistemas de parentesco, organizaciones o estados— que generan resultados pre-definidos, sino como procesos en los que individuos o grupos de individuos adquieren poder porque su acción está apuntalada en la comprensión de su realidad y de su relación con otros individuos o grupos de individuos. La dimensión discursiva implica que el poder debe ser entendido como un sistema de significación que es relativamente autónomo, arbitrario y convencional en su composición, así como difuso en su presencia y efectos. Finalmente, el poder debe ser entendido como performativo en tanto crea poder y no solamente expresa una situación de poder ya establecido. En este sentido, el poder deriva no solo de una posición estructural y del alcance de las codificaciones discursivas, sino de la anatomía de los performances que los actores despliegan en un momento determinado, lo que significa que es necesario dar cuenta de cómo dicha acción performativa es leída por parte de una audiencia en un espacio y tiempo concretos, y observar así cómo permite, al mismo tiempo, la reproducción y la creatividad dentro de un orden social específico.
Al terminar la lectura del texto de Reed, queda claro que la apuesta que hace para construir un modelo de pluralismo causal resulta en un proyecto que aún se está escribiendo. En este sentido, el texto adolece —quizás porque no es su objetivo central— de un amplio espectro de ejemplos desarrollados a profundidad que permitan dar cuenta de las posibilidades teóricas y metodológicas de su propuesta. Esto deja al lector con la sensación de que algo falta en el libro, que se requiere exponer con detalle cómo hacer caminar y hablar al pluralismo causal. Si bien es cierto que los ejemplos que presenta en el recorrido del libro arrojan luz sobre el camino que sigue su argumento, no son suficientes para entender realmente cómo utilizar el pluralismo causal. Quienes hemos seguido la trayectoria de Reed tenemos claro que sus trabajos empíricos —algunos de ellos memorables, como el de la quema de brujas en Salem o la interpretación de la Revolución Francesa— muestran que es un sociólogo con una amplia habilidad para conectar el mundo teórico con los hechos. No obstante, para quienes se introducen por primera vez al proyecto de Reed, resulte quizás difícil seguir su argumento en este libro. Aún con ello, esto no debe ser impedimento para que los sociólogos y otros científicos sociales se acerquen a Sociology as a Human Science, sobre todo con el objetivo de hacerse con una propuesta fresca en el debate actual sobre las metodologías, que en muchas ocasiones tienden a subrayar que los “mecanismos causales” no deben considerar la cultura ni la producción de sentido de los actores. Así, el libro de Reed es una muestra de que la sociología cultural tiene mucho que aportar hoy en día al debate sobre la interpretación y la causalidad en las ciencias sociales.
Bibliografía citada
Collins, Randall. (2002). The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change. Belknap Press of Harvard University Press.
Hedström, Peter y Swedberg, Richard. (1998). Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory. Cambridge University Press.
Reed, Isaac. (2023). Sociology As a Human Science: Essays on Interpretation and Causal Pluralism. Palgrave Macmillan.
Reed, Isaac. (2011). Interpretation and Social Knowledge: On the Use of Theory in the Human Sciences. The University of Chicago Press.